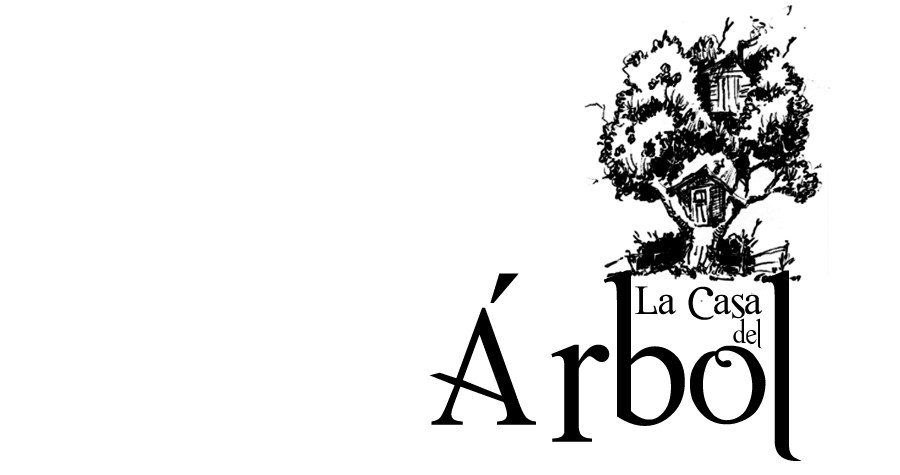Hay días en los que saber que las cosas no van a ir bien. Son días en los que, tras volver del instituto, de la facultad, del trabajo, lo único que te apetece hacer es meterte en la cama, da igual la ropa que lleves puesta, y dormir.
Te despiertas y vas a mirarte al espejo, y el reflejo que ves no se corresponde con la imagen perfecta que siempre tienes de ti mismo: ves las ojeras marcadas, el pelo revuelto, la piel pálida, las marcas del cansancio. Lloras y sientes el vacío dentro de ti, un vacío que puedes intentar llenar con cientos de cosas, pero sabes que el vacío sigue siendo demasiado grande como para ignorarlo.
No importa lo que hagamos, en esos días, algo te oprime el pecho. Sabemos perfectamente lo que es, pero en muchas ocasiones, no queremos reconocerlo por miedo a mostrarle a alguien intente atacarnos con ello. Ese alguien somos nosotros mismos, que pensamos, damos vueltas a las cosas y criticamos cada uno de los pasos que nos llevaron al punto al que estamos.
Pero hay pasos que no hemos recorrido nosotros, que ya ha recorrido alguien por nosotros. Y eso no lo podemos cambiar.
Mañana es el juicio del divorcio de mis padres y, por mucho que haya pasado, por miles de circunstancias que se hayan dado en el pasado, hay tantos sentimientos encontrados dentro de mí que, lo único que me gustaría hacer, es encontrar refugio dentro de una cueva y dedicarme a dormir hasta dentro de seis meses, como si no hubiese pasado nada. Y son esta clase de días aquellos en los que antes que una sonrisa, veo malas maneras y malos gestos; antes que un abrazo bien dado, vemos cómo algo nos aparta de su camino; que antes que crecernos ante el dolor, nos dedicamos a llorar.
Son días, en definitiva, en los que la mínima palabra nos hunde, en los que preferimos la soledad, en los que nos hubiese gustado olvidarnos del verbo respirar.