Hoy os propongo un cuento de cosecha propia, escondido durante más de un año en un armario; un cuento un poco diferente; un cuento con un leve aroma a arena mojada, empapada por el agua salada de las olas que rompen contra ella en una mañana de verano; un cuento con final feliz, como todos, pero en el que la protagonista sufre un gran pesar... Bueno, quizás, en eso, no se diferencie demasiado de un cuento tradicional.
No prometo que os pueda gustar, lo único que puedo prometer es que será ligero, lo más ligero posible, como una mousse.
Amanece en Perry Bay, un pequeño pueblo pesquero perdido en los albores de mi imaginación. Sus casas son pequeñas y blancas, con porches donde los ancianos desdentados tocan el ukelele mientras los niños cantan canciones transmitidas de generación en generación. Los pescadores llevan jornadas perdidos en la mar y aún no han vuelto. Ariane es la hija de Bob, capitán de uno de los barcos.
Contempla desde la arena el horizonte sonrosado, intentando divisar algún fragmento de madera a lo lejos, una vela abierta, algún ruido, pero no hay ninguna señal de su padre. A su lado crepitan las llamas de una hoguera y roncan otros chicos de la bahía, anestesiados por el alcohol.
Su abuelo le había enseñado de pequeña que un borracho sólo sabe hacer dos cosas: vomitar mierda o vomitar su verdad. Ella era de las pocas que no habían probado gota aquella noche, y las lágrimas en sus ojos hacían evidente que, más allá de las manchas repulsivas en la arena de la playa, de las bocas de los muchachos había salido mucho más que mierda.
Ariane lleva cinco años viviendo en Parry Bay. El año que viene se marchará a Port Velvetine a estudiar diseño y, después, su pretensión es irse a la capital del país, que no tiene nombre aún, a labrarse un nombre. Es decir, este será su sexto y último año.
Entre sus dedos gira una caracola vacía que lanza al mar, escuchando el borboteo del agua unido al rumor de la marejada. Se siente ultrajada después de todo lo que ha oído, la realidad le ha pasado por encima de la misma manera que la siguiente hora pasará por encima de la caracola, que ya va hundiéndose bajo capas de agua.
En su antigua ciudad, hubiese ido a discutir, pero parece distinta, Ariane ha cambiado. El aroma del mar penetra por sus orificios nasales, y observa al grupo de borrachos durmientes, tapados con toallas empapadas de su propia bazofia. No les odiaba, no podía odiarles. Era estúpido odiarles. No había acabado nunca de encajar y lo sabía, pero lo había intentando de todas las formas posibles.
El abuelo, no obstante, llevaba razón y ella ya no puede hacer nada. No encaja porque es diferente. Hubiese sido más fácil ser un calco de las bronceadísimas chicas y de los deportistas chicos. Pero ella no es así.
Se sienta en la arena húmeda, a sabiendas que se manchará el trasero, pero le da absolutamente igual. Sabe que le quedan meses en Perry Bay y no va a transformarlos en sufrimiento. Es más, incluso baraja la posibilidad de arreglar alguna rencilla pendiente siempre y cuando, al intentarlo, la otra parte se interese.
Ariane no se llevará ningún amigo de Perry Bay a Port Velvetine con casi total probabilidad. Sin embargo, sí que se llevará una importante lección: todo pasa por algo, y si le han vomitado toda esa verdad, algo tendrá que hacer para arreglarlo. Así, ella puede que no sea feliz ahora, pero algún día podrá serlo.
La chica mira una última vez a aquella gente y sonríe amargamente.
¿De qué sirve mantener enemistades que nunca serán nada más que algo contraproducente?
De nada.
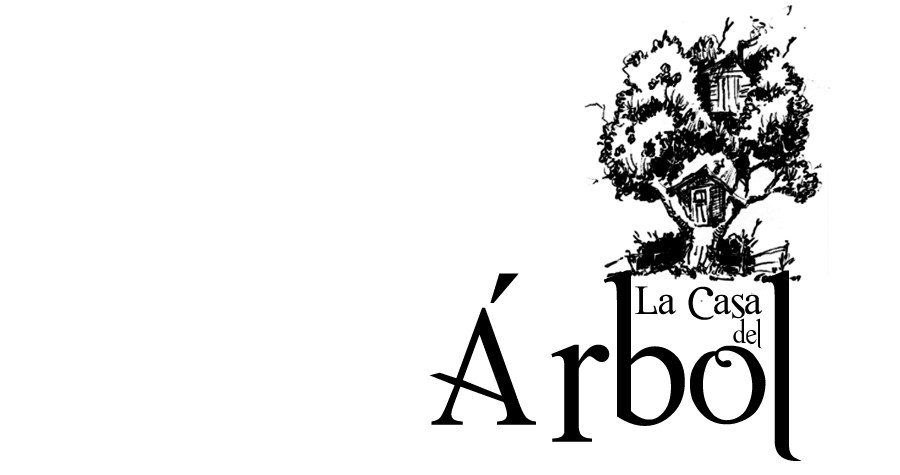

No hay comentarios:
Publicar un comentario